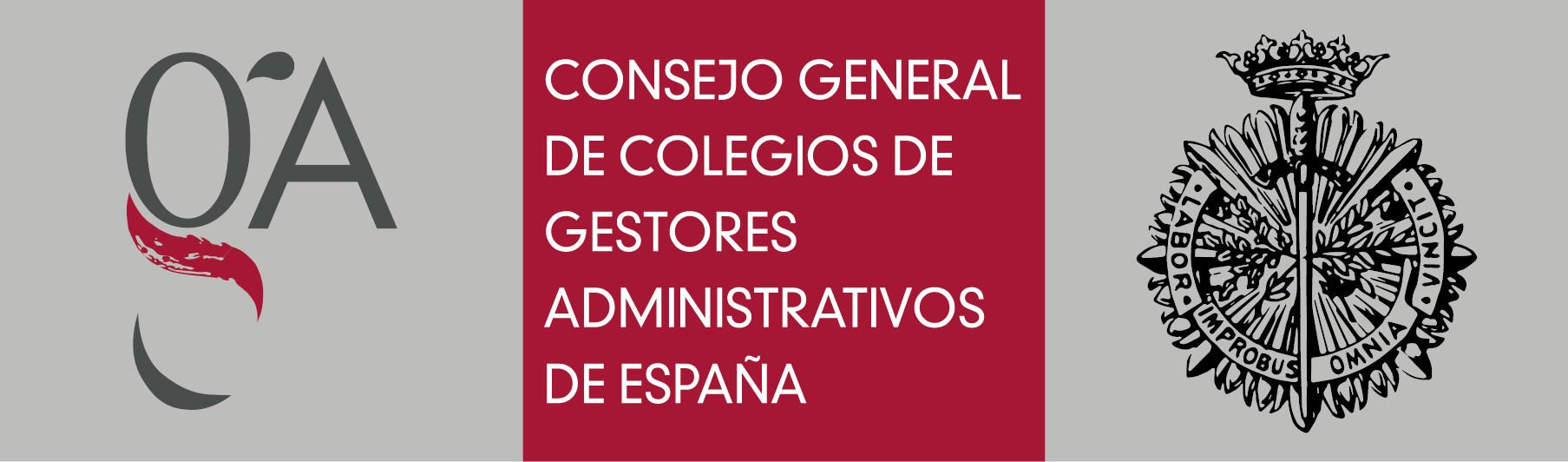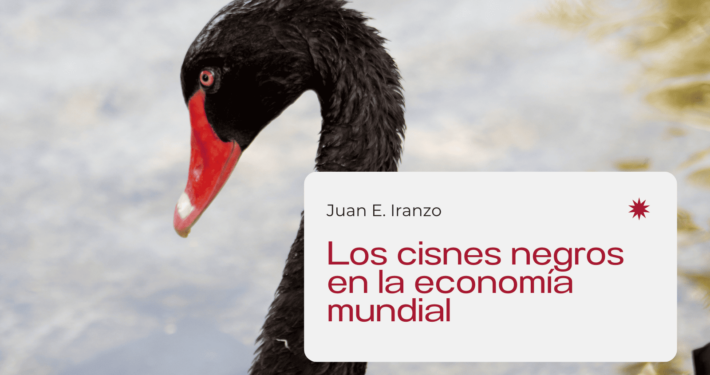Los cisnes negros en la economía mundial
El crecimiento mundial depende de múltiples factores: las ganancias de productividad y competitividad, el desarrollo de nuevos países, la estabilidad económica, las expectativas positivas o las condiciones financieras favorables. Sin embargo, a veces emergen procesos inesperados que, de forma repentina, deterioran la economía global. A estos fenómenos se les denomina “cisnes negros”: shocks de oferta negativos, imprevisibles y con efectos muy perniciosos sobre la actividad económica.
El más famoso fue el de 1973. Como consecuencia de la Guerra del Yom Kippur, los países de la OPEP decidieron emplear por primera vez el petróleo como arma política de gran alcance. El precio del crudo se elevó súbitamente un 350 %, provocando una profunda crisis de estanflación a nivel mundial que se prolongó durante toda la década.
Hoy, la economía mundial vuelve a sufrir una serie de shocks de oferta negativos que podrían cambiar significativamente el rumbo del crecimiento internacional.
RIESGOS BÉLICOS
Los conflictos internacionales, aunque en algunos casos parecen estar encaminados hacia su resolución, siguen representando factores de incertidumbre. En caso de agravamiento, podrían convertirse en cisnes negros, alimentados por el aumento de los precios de las materias primas y la paralización de inversiones y consumo.
La situación en Ucrania y Palestina, si bien parece avanzar hacia algún tipo de entendimiento, sigue generando inestabilidad. La paz promovida por Donald Trump desde su nuevo mandato no termina de materializarse.
La guerra de Ucrania supuso un claro cisne negro: elevó el precio del gas natural debido al embargo sobre las exportaciones rusas y provocó un fuerte encarecimiento de los alimentos, al afectar a Ucrania, uno de los principales graneros del mundo. Sin embargo, en pocos meses la situación se estabilizó gracias a nuevos proveedores de gas y al incumplimiento parcial del embargo. La producción cerealista, incluso, se intensificó en otros países, provocando una caída de precios.
El ataque conjunto de EE. UU. e Israel a Irán, y la respuesta de este país, podría generar otro cisne negro, impulsado por el alza del precio del petróleo. La situación sería aún más crítica si se llegase a cerrar el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte vital del tráfico mundial de hidrocarburos y mercancías. Esto provocaría un incremento generalizado de los fletes y, en consecuencia, de los costes de producción, alimentando la inflación y frenando el crecimiento.
Afortunadamente, este escenario no se ha materializado, y la OPEP ha anunciado incluso un aumento de la producción en 580.000 barriles diarios a partir de agosto.
EL CISNE NEGRO DE LOS ARANCELES
El cisne negro más probable y peligroso hoy es la política arancelaria de Donald Trump.
Es cierto que su política económica incluye elementos positivos: el impulso a la producción de petróleo y gas mediante fracking asegura suministro energético barato; el apoyo a la energía nuclear y la reducción de trabas medioambientales puede favorecer la competitividad empresarial. También la bajada selectiva de impuestos, si se traduce en dinamismo económico y aumento de la recaudación, puede ser beneficiosa.
No obstante, su política proteccionista basada en la elevación generalizada de aranceles resulta altamente perjudicial. Pretende proteger la producción nacional, garantizar sectores estratégicos y reducir el déficit comercial, que en 2024 superó los 1,2 billones de dólares (el 4,2 % del PIB). Estos principios ya los defendía Cánovas del Castillo en su obra de 1890 “De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista”. Pero la experiencia histórica demuestra que el proteccionismo suele generar efectos nefastos.
El pasado 2 de abril, fecha que Trump ha llamado “el día de la liberación”, anunció una serie de aranceles generalizados, determinados por un criterio vago y unilateral que denominó “aranceles recíprocos”. Desde entonces, ha modificado repetidamente su cuantía sin base técnica alguna. Su mero anuncio provocó fuertes caídas en los mercados bursátiles y de deuda, lo que obligó a establecer una moratoria de 90 días, prorrogada ahora hasta el 1 de agosto.
Las consecuencias no han tardado en aparecer: los aranceles ya implantados y el aumento de la incertidumbre regulatoria han provocado una notable salida de capitales de EE. UU., debilitando el dólar, que se había fortalecido tras la victoria electoral de Trump. La OCDE ha rebajado las previsiones de crecimiento mundial al 2,9 % (0,2 puntos menos) y advierte de un retroceso del comercio internacional.
Pero el país más perjudicado será EE. UU. El proteccionismo, como se suele decir, “lleva en el pecado su penitencia”: la subida de precios internos y el encarecimiento de importaciones pueden llevar el IPC hasta el 4 %. Esto recortará el poder adquisitivo de los ciudadanos, encarecerá los costes empresariales, reducirá exportaciones y perjudicará al empleo. La OCDE estima que el crecimiento de EE. UU. en 2025 podría reducirse al 1,6 %, seis décimas menos.
La Reserva Federal, preocupada por un rebrote inflacionario, mantiene los tipos en el 4,25 %-4,50 %, pese a la desaceleración.
El proteccionismo ha limitado históricamente el desarrollo económico. En España, desde la derogación en 1875 de la base 5.ª del Arancel Figuerola, cada vez que hubo un problema de competitividad se recurrió a la protección, como el Arancel Cambó de 1922 o la autarquía de 1939-1959, que provocó graves desequilibrios internos.
En EE. UU., el arancel Hawley-Smoot de 1930 desató una guerra comercial internacional, hundió el comercio exterior estadounidense y agravó la Gran Depresión. Lo mismo ocurrió en América Latina durante la década de 1970 con la política de “sustitución de importaciones” impulsada por la CEPAL, que derivó en la “década perdida”.
Frente a eso, el libre comercio ha demostrado ser un juego de suma positiva. La teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo lo deja claro: si cada país se especializa en aquello para lo que es más eficiente, todos ganan.
España comenzó su desarrollo con la apertura del Plan de Estabilización de 1959, y lo consolidó con la integración en las Comunidades Europeas y posteriormente en la Unión Monetaria. El GATT de 1947, con su cláusula de “nación más favorecida”, redujo aranceles entre países occidentales y favoreció el crecimiento global. También los “dragones asiáticos” y otras economías emergentes crecieron gracias a la apertura comercial.
Sorprende que Donald Trump escuche en estos temas a Peter Navarro, su asesor de origen español, que tal vez no ha estudiado bien las consecuencias del proteccionismo defendido por Cánovas del Castillo.
Como advirtió Friedrich Hayek:
“Los efectos negativos del arancel se extienden sobre un gran número de personas, mientras que los beneficios se concentran en un grupo pequeño, uniforme y fácilmente identificable.”
OTROS RIESGOS POTENCIALES
Una posible recesión en EE. UU., si se confirma el -0,3 % de crecimiento del primer trimestre, podría desatar una crisis global, con especial impacto en Iberoamérica y la Unión Monetaria Europea.
El debilitamiento del dólar generaría nuevas tensiones inflacionistas en EE. UU. y alteraría la competitividad en el comercio mundial.
Desde la pandemia, la deuda global ha crecido más de un 35 %. Aunque la suspensión de pagos de algún país es poco probable, sí es más verosímil una crisis de deuda en los mercados, como ya se insinuó tras el anuncio de la política arancelaria. Una venta masiva de bonos elevaría los tipos de interés, penalizando sobre todo a países muy endeudados como EE. UU., que ya paga más de un billón de dólares en intereses —más que todo su gasto en defensa (916.000 millones). Parte de esta deuda está en manos de China, lo que le otorga una capacidad de presión adicional.
Un desplome bursátil global también implicaría una fuerte destrucción de riqueza y confianza, afectando al consumo y a la inversión.
En Europa, el estancamiento de Alemania y Francia —en parte por las restricciones de la Agenda 2030— amenaza con arrastrar al conjunto de la Unión Europea a una nueva crisis.
China, por su parte, ve su crecimiento amenazado no solo por los aranceles de EE. UU., sino por problemas estructurales: elevada deuda pública y privada, crisis inmobiliaria y demanda interna estancada. Aunque menos probable, también podría llegar a generar un cisne negro.
CONCLUSIÓN
La economía mundial podría crecer un 3 % este 2025, y algo menos el próximo año. Sin embargo, distintos cisnes negros podrían desacelerar este ritmo e incrementar la inflación. El más probable y peligroso es la política arancelaria de EE. UU., que puede lastrar el comercio internacional y afectar al crecimiento global.
Y, sobre todo, puede provocar una grave crisis —incluso una nueva estanflación— en Estados Unidos.
Porque, en economía, también se cumple el viejo principio moral:
“El proteccionista, en el pecado lleva la penitencia.”