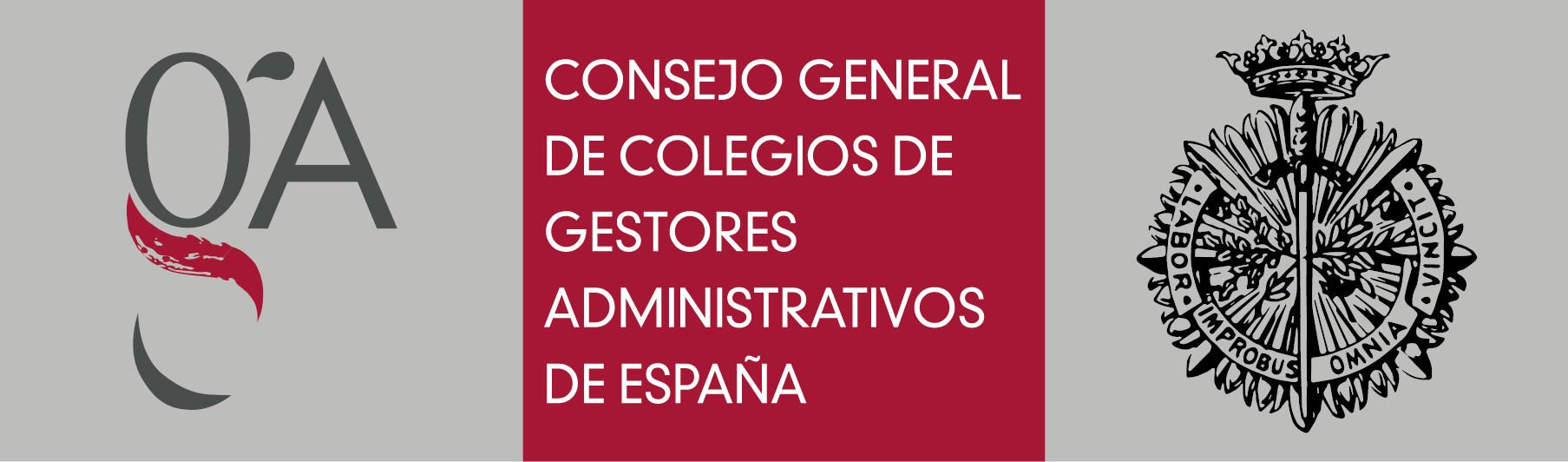No hay varita mágica para el crecimiento
El Nobel de Economía de este año vuelve a recordarnos algo esencial: las sociedades no prosperan solo por tener más recursos naturales o por disfrutar de una ubicación geográfica favorable, sino por su capacidad para innovar y por la calidad de sus instituciones. En otras palabras, el crecimiento económico no depende tanto de lo que tenemos sino de cómo organizamos lo que tenemos.
Los premiados —Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt— son tres figuras que, desde la historia y la teoría económica, han aportado una misma idea: la innovación florece cuando las reglas del juego lo permiten. El galardón reconoce a quienes han explicado que los grandes avances técnicos no nacen de la nada, sino de un entramado institucional y cultural que los hace posibles.
Mokyr, historiador económico de la Universidad Northwestern, lleva décadas estudiando los orígenes de la economía moderna. En su obra The Lever of Riches (1990) analizó por qué algunas sociedades son más creativas tecnológicamente que otras. Su conclusión fue clara: la clave no está en los recursos materiales, sino en las condiciones sociales e intelectuales que favorecen la innovación. Lo que diferencia a una economía dinámica de otra estancada es el modo en que valora la experimentación, la apertura y la tolerancia al cambio.
Años más tarde, en A Culture of Growth (2016), Mokyr desarrolló esta idea al estudiar la Europa de la Ilustración. Según él, fue la cultura del conocimiento, no el carbón o la geografía, lo que encendió la chispa de la Revolución Industrial. Europa supo generar un entorno donde pensar distinto no era peligroso, donde los inventores podían equivocarse sin ser castigados y donde la curiosidad se convertía en virtud. Ese caldo de cultivo permitió la acumulación de conocimiento técnico que transformó la historia económica mundial.
Lo interesante de su trabajo es que no se queda en el pasado. Mokyr ha sabido trasladar esas lecciones al presente: la innovación no es fruto del azar, sino de políticas e instituciones que la hacen posible. Las redes de investigación, la educación, la estabilidad jurídica o la aceptación social del riesgo son ingredientes imprescindibles. El progreso moderno, nos recuerda, no brota de acumular más capital físico o financiero, sino de invertir en capital social, intelectual e institucional.
Esa misma línea de pensamiento conecta con las aportaciones de Aghion y Howitt, profesores del Collège de France y la Universidad Brown, respectivamente. Ambos son los principales impulsores de la teoría del crecimiento endógeno basada en la “destrucción creativa”, un concepto que rescata y formaliza la intuición de Joseph Schumpeter. Su célebre modelo A Model of Growth Through Creative Destruction (1992) describe un proceso en el que las nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas, impulsando el crecimiento a través del cambio constante.
Esa “destrucción creadora” es, al mismo tiempo, motor de prosperidad y fuente de tensiones. Cada innovación genera ganadores —los que se adaptan y aprovechan el cambio— y perdedores —quienes quedan atrás—. Por eso, el mensaje de Aghion y Howitt tiene un fuerte componente de política económica: los países deben fomentar la innovación, pero también gestionar sus transiciones. No basta con celebrar la llegada de nuevas tecnologías; hay que diseñar instituciones que acompañen a las personas y sectores afectados, evitando que el progreso se traduzca en fractura social.
En sus obras posteriores, como Endogenous Growth Theory (1997) o The Creative Destruction Approach to Growth Economics (2023), ambos autores han explorado cómo la competencia, la regulación y las políticas públicas influyen en este delicado equilibrio. Sus investigaciones ayudan a entender por qué muchas economías avanzadas han entrado en un periodo de crecimiento más lento: no por falta de talento, sino por barreras institucionales y culturales que frenan la innovación.
Europa ofrece un ejemplo elocuente. En el Viejo Continente abundan el conocimiento y el capital humano, pero a menudo faltan los incentivos y la flexibilidad para transformar esas capacidades en innovación productiva. La burocracia, la rigidez de los mercados o la falta de financiación al riesgo son lastres reconocidos por la propia Comisión Europea. España, por su parte, muestra un contraste especialmente revelador: excelentes científicos y tecnólogos, pero una débil conexión entre investigación, empresa y política industrial.
Aghion y Howitt insisten en que el crecimiento requiere un entorno competitivo que premie al innovador, pero también instituciones que garanticen estabilidad y movilidad. La clave está en lograr un equilibrio entre dinamismo y protección: permitir que surja lo nuevo sin que lo viejo bloquee el cambio. En este sentido, las políticas europeas de transición ecológica y digital enfrentan el mismo desafío: transformar la economía sin dejar atrás a las personas.
El Nobel de este año, por tanto, no solo celebra teorías elegantes, sino una lección práctica para nuestro tiempo. En plena era de la inteligencia artificial, la transición energética y la competencia global por el talento, los países que progresen serán aquellos capaces de combinar creatividad con buenas reglas del juego.
Como recordaba Mokyr, no hay varita mágica para el crecimiento, pero sí hay principios sólidos: invertir en educación, fortalecer las instituciones y cultivar una cultura de conocimiento y apertura. Europa —y especialmente España— tiene mucho camino recorrido en esa dirección, pero también mucho por hacer si quiere transformar su capital humano en verdadera capacidad de innovación.
En definitiva, este Nobel vuelve a poner el foco en lo invisible: las normas, los valores y las instituciones que hacen posible el progreso. Y nos recuerda que la riqueza de las naciones no se mide solo en euros o en PIB, sino en su capacidad para imaginar, experimentar y adaptarse.