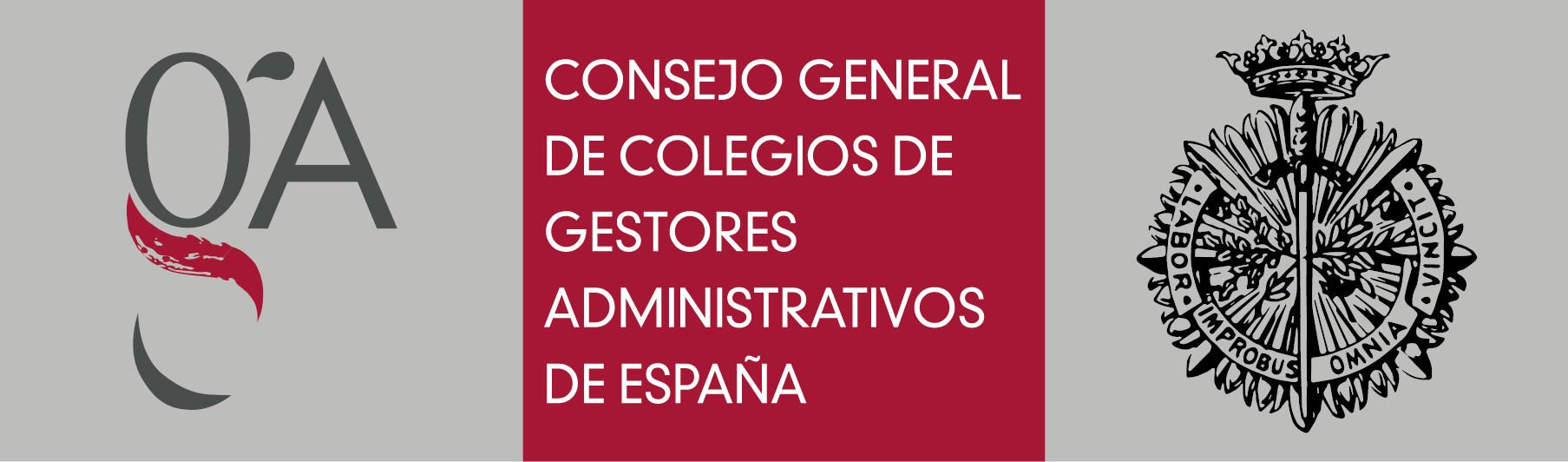El problema de los jóvenes trabajadores
La pobreza laboral juvenil describe la situación de quienes, aun teniendo empleo entre los 16 y los 30 años, no logran alcanzar un nivel de vida digno. No se trata solo de falta de oportunidades laborales, sino de la insuficiencia real de las rentas generadas por el trabajo. Para comprender este fenómeno es necesario observar indicadores como el salario mediano —que marca el punto medio de la distribución salarial—, la duración efectiva de los contratos, la proporción de jóvenes con jornadas parciales involuntarias, el peso de los contratos fijos discontinuos y la capacidad real de ahorro o de endeudamiento de esta generación.
El marco salarial actual tampoco juega a favor. En 2025, el Salario Mínimo Interprofesional se sitúa en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. Sin embargo, los jóvenes entre 25 y 29 años perciben de media algo más de 21.000 euros anuales, y su salario mediano ronda los 18.500 euros. Esta distancia entre la media y la mediana revela que la mayoría cobra menos de lo que sugiere la cifra promedio, lo que indica una distribución claramente desequilibrada hacia los salarios más bajos.
En este contexto, cambiar de empresa continúa siendo uno de los métodos más eficaces para que un joven mejore su salario o sus condiciones laborales, dado que la movilidad interna y las promociones se han vuelto excepciones más que normas. Aun así, existen otras vías, como la formación continua, la especialización técnica en sectores emergentes o reformas estructurales que reduzcan la temporalidad y vinculen la productividad con la retribución. Sin estas transformaciones profundas resulta muy difícil romper el estancamiento salarial que afecta a esta generación.
La temporalidad real, el subempleo y la economía de plataformas son piezas centrales de la precarización juvenil. Aunque la reforma laboral de 2021 incrementó el número formal de contratos indefinidos, buena parte de esa estabilidad es más estadística que real: la clave está en la duración de esos contratos y en las horas efectivamente trabajadas. La EPA del tercer trimestre de 2025 muestra que, entre los jóvenes de 25 a 29 años con contratos a tiempo parcial, más de la mitad lo están porque no han encontrado uno a jornada completa. A ello se suma el subempleo: entre los 25 y los 34 años hay más de 400.000 jóvenes en esta situación, una parte sustancial de ellos con estudios superiores.
Los datos de la EPA de flujos añaden un matiz relevante: la inactividad juvenil. De los 4,84 millones de personas menores de 25 años, 2,83 millones son inactivos y la probabilidad de que sigan siéndolo en el siguiente trimestre es superior al 85%. En el extremo opuesto, cuando un joven accede por fin a un empleo, la probabilidad de mantenerlo alcanza el 68%, señalando el enorme obstáculo que supone, en la práctica, encontrar el primer trabajo. Junto a esto, la gig economy aporta flexibilidad, pero a costa de ingresos impredecibles y escasa protección social; resulta útil como complemento, pero no como base estable para construir un proyecto vital. La adopción silenciosa de modelos como los “cero horas” británicos o los “minijobs” alemanes en España y Galicia evidencia hasta qué punto el mercado laboral ha cambiado para peor sin que exista un debate público proporcional.
A esta inestabilidad laboral se une otra barrera determinante: la vivienda. El coste del alquiler en las grandes ciudades consume más del 60% del sueldo de un joven medio, mientras que acceder a una hipoteca exige un nivel de ahorro inalcanzable para quienes no pueden acumular capital. Las generaciones anteriores podían comprar una vivienda antes de los 30 años —incluso en épocas de tipos de interés muy elevados—, pero con trayectorias profesionales más predecibles y un coste de vida menor. Hoy la edad de acceso supera los 35 años y retrasa tanto la emancipación como la formación de familias.
Todo ello explica por qué la juventud actual tiene más dificultades que sus padres para acumular patrimonio. La combinación de salarios estancados, inflación acumulada, encarecimiento de bienes esenciales y una presión fiscal creciente ha reducido la capacidad real de ahorro. Contrariamente a lo que a veces se afirma, no existe evidencia sólida de que los jóvenes consuman más por capricho que generaciones anteriores: simplemente disponen de menos ingresos reales tras el impacto simultáneo de inflación, impuestos e inestabilidad salarial.
La pobreza laboral juvenil tampoco afecta a todos por igual. Las mujeres jóvenes soportan más parcialidad involuntaria y salarios en torno a un 15% inferiores, mientras que quienes viven en zonas rurales se enfrentan a empleos escasos y peor remunerados. A esto se suma la situación de personas inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas, más presentes en trabajos informales o subcontratados. Estas desigualdades exigen políticas específicas para corregir brechas estructurales que no se resolverán automáticamente con el tiempo.
Para revertir este escenario, es imprescindible mejorar la productividad y competitividad de pymes y autónomos, único camino realista para que las empresas puedan elevar salarios de forma sostenida. Las reformas salariales no pueden diseñarse en el vacío: dependen de que el tejido empresarial tenga margen y estabilidad suficientes para absorberlas.
Por su parte, las políticas públicas deberían actuar en varias direcciones. Es urgente una rebaja general de impuestos y cotizaciones que alivie la carga sobre trabajadores y empresas, así como la implantación de un impuesto negativo sobre la renta que simplifique y unifique las ayudas hoy dispersas entre administraciones. También sería útil establecer incentivos fiscales para transformar contratos parciales involuntarios en empleos a tiempo completo. Paralelamente, deben reforzarse programas como la Formación Profesional dual, la reconversión digital y los mecanismos que facilitan la transición entre educación y empleo. Solo mediante un enfoque integral —laboral, fiscal y educativo— se podrá mitigar de forma duradera la pobreza laboral juvenil.